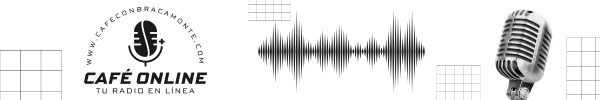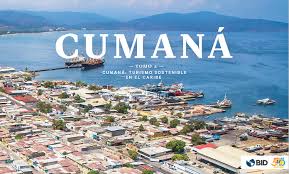EN LA ESCUELA LA VIDA ES MÁS BONITA….
Por Manuel Figueroa Véliz
El ambiente en las escuelas no ha cambiado mucho. Generaciones vienen y generaciones van y las mismas situaciones se repiten una y otra vez: Gritos de la chiquillería, correderas de aquí para allá y de allá para acá, muchachos sucios y hediondos después del recreo, una que otra pelea entre los alumnos, maestras sufriendo del estrés y pare usted de contar…
Mi ingreso a primaria, en la prestigiosa Escuela Río Caribe, se produjo un poco tarde. A los siete años. La viajadera de Cumaná para Caripe y de Caripe para Cumaná, impedía una estabilidad.
Un día mi mamá le dice a mi papá: «Mira Vicente, ya Manuel va a cumplir ocho años y aún no comienza la escuela. Se va a quedar igual que las muchachas». Las muchachas son mis dos hermanas mayores.
«Estoy pensando seriamente quedarme en Cumaná y montar un negocio de frutas en el mercado. Cuando me vaya me lo llevo y lo inscribo allá», le dijo mientras amolaba su machete.
En el año escolar 1973-74 estaba instalado en mi pupitre de primer grado «C».
Sé que todos van a estar de acuerdo conmigo: Es difícil no recordar con ternura y admiración a nuestra primera maestra. Lila se llamaba ese ángel que me tocó como docente. Otros maestros que dejaron huellas fueron: Mercedes en tercer grado. Yo la veía altísima. Hace poco me la encontré. Me di cuenta que su estatura es casi igual que la mía. La maestra María; también de tercero, la maestra Enma, la maestra Ofelia y el maestro Alberto.
Así como hay maestros abnegados, que aman a sus alumnos, se esmeran por dar lo mejor de sí, e, incluso, sin importar los míseros sueldos que devengan (es lo que llaman vocación), hay otros que son terribles, enemigos de la docencia diría yo.
En segundo grado había una maestra que era el terror del estudiantado. Caer en sus manos era el peor de los castigos. Siempre andaba malhumorada. Nunca la ví sonreír.
En una ocasión corríamos entre las filas de pupitres Aníbal y yo, de repente llegó la maestra y pegó un grito que estremeció las paredes del aula. «¡Sieeéntense demonios!» y acto seguido lanzó con todas sus fuerzas el objeto que tenía en la mano derecha. Yo en fracciones de segundo ví el «OVNI» (objeto volador no identificado) que venía directo a mi cabeza, en un rápido reflejo me agaché. ¡Ay, mi madre! se escuchó el grito desgarrador. Era Aníbal quien yacía tirado en el suelo revolcándose de dolor. El pesado objeto se estrelló en plena rodilla de mi compañero de clases. Los borradores de ahorra son de plástico y muy livianos. Los de antes lo hacían con una madera durísima y pesada. La maestra tenía tal puntería que donde ponía el ojo ponía el borrador.
El recreo era lo que más me gustaba de la escuela. Escuchar aquel riiiiiiiiiiiiiiiiiiin, el cual se oía clarito en toda Boca de Sabana, hacia que la adrenalina circulara a millón por nuestros diminutos cuerpos. Dejábamos todo lo que estábamos haciendo y atropellándonos los unos con los otros salíamos a veloz carrera, unos para la cantina y otros, como yo que no teníamos a veces para la merienda, a treparnos en la única mata de mango que existía.
Eligio Velásquez era mi vecino, también compañero de clases. No tenía cara de mono como yo, pero sí una agilidad para saltar de un ramo a otro como lo hacen los primates. Era él quien alcanzaba los mangos mientras el resto de los compañeros los recogíamos del suelo. Una tarde se apareció un bedel, creo que era Rubén, mandando con gritos a todos para las aulas. En ese momento Velásquez hacía alarde del don de malabarista; pero falló cuando iba a tomar en el aire uno de los ramos del árbol. El golpe se escuchó como cuando un saco de papas se estrella en el suelo. ¡Ay, maíta querida, me partí el brazo! Expresó adolorido el compañero. El bedel todo nervioso como pudo lo cargó y lo llevó a la dirección y de allí directo al hospital donde le pusieron clavos en la muñeca de la mano derecha.
Cuando tocaba el recreo todos salíamos como los propios caballos salvajes. De regreso había que hacer dos filas y guardar el orden. «El que esté hediondo a mono no va a entrar», amenazaba la maestra. Las primeras en entrar eran las niñas. Como siempre ordenaditas, con las ropas aún limpiecitas, todas unas «señoritas». Cuando nos tocaba el turno a nosotros, la maestra nos revisaba de arriba a bajo. Todos teníamos la cara mirando al suelo. Después de mover levemente la cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, nos decía: «Entren mis hijos».
Sabía que si era estricta en la aplicación de la ley, todos los varones tendríamos que quedarnos fuera. No había uno que oliera a jazmín. Sin mencionar el estado de nuestros uniformes. Ojo, esa maestra no era la de segundo.
El director se llamaba Otto. Todos le decíamos «Otto Piloto», pero nunca en su cara. No sé si se enteró que lo llamábamos así.
En tercer grado me pasaron para el turno de la mañana. Mientras esperaba la hora para entrar al comedor (las clases eran de 7 am. hasta las 12m. y el comedor a la 1:00 pm) me encontraba paseando guindado en una de las inmensas puertas de metal del salón. Desde la entrada de la dirección me vio el prenombrado director. En dos trancos estaba parado delante de mí. En mi desespero por bajarme de la puerta, uno de los seguros que la sujetan al marco se salió y el pesado armazón quedó en mis manos. «Ahora te vas a quedar encerrado en la escuela hasta que devuelvas la puerta a su lugar», me dijo echando chispas.
Cuando lo vi entrar nuevamente a la dirección, como pude bajé la puerta hasta el suelo y salí corriendo a buscar a mi papá para que arreglara el desastre que había hecho. Gracias a Dios y a mis buenas calificaciones aquello no pasó de una simple amonestación.
A pesar de los pesares, los seis años vividos en la Escuela Básica Río Caribe forman parte de los mejores años de mi existencia.
Para despedir les cuento cuando llegó el «amor escolar».
En cuarto grado empecé a ver a las niñas con otros ojos. Las veía más bonitas. Quería ser novio de toditas, pero ninguna me paraba por la raya de vivir en Cardonal y por mi cara también que no me ayudaba mucho.
De todas habían dos que me llamaban especial atención. Voy a cambiar sus nombres por razones obvias: Karlina y Teresa. De las dos me decidí por Teresa. Su mamá era bedel de la escuela. Cuando llegó a limpiar el salón ya todos los niños se habían ido. Sólo quedaba yo. La miré con firmeza y le dije: «Señora, cuando sea grande me quiero casar con su hija». Aquella mujer me echó una mirada como queriéndome matar con la vista. Sus ojos comenzaron a brotar a punto de salirse de sus órbitas. «¡Mira piaso de mocoso, será lo último que yo permita que mi hija se case con un neeeegrooo!
Si hubiese existido la Lopnna en aquellos años, esa mujer va presa por daños psicológicos a un menor de edad.
Hace como quince años conocí al papá de Teresa y esposo de la bedel. No me lo van a creer. El tipo es un neeeegrooo. Pero un negro buena gente. Hoy día somos muy buenos amigos.
Todos tenemos una historia que contar. Hay quienes se atreven y lo hacen. Otros prefieren callar. Yo lo estoy intentado.